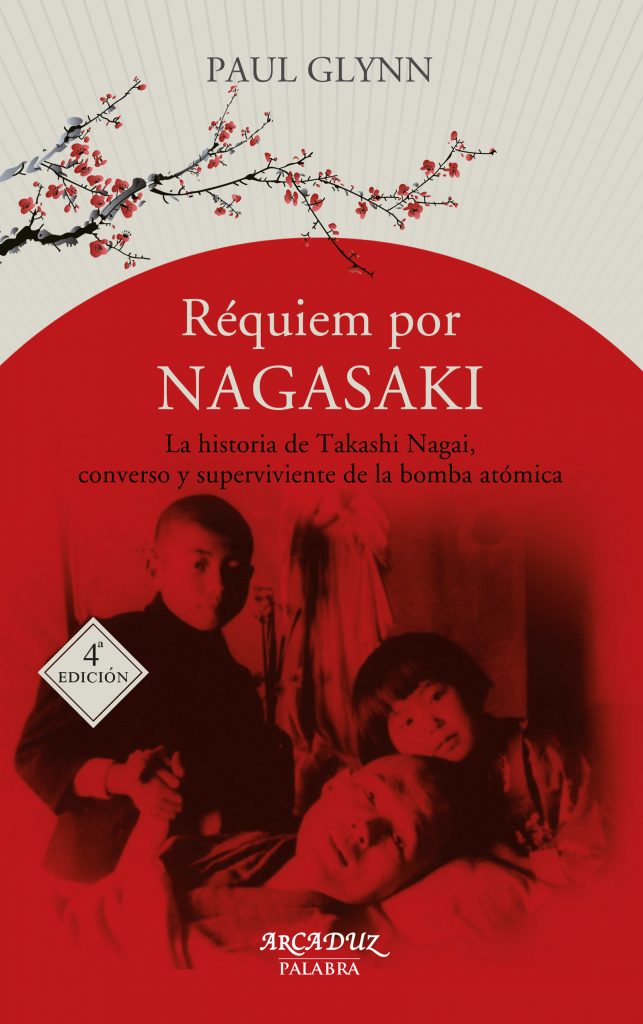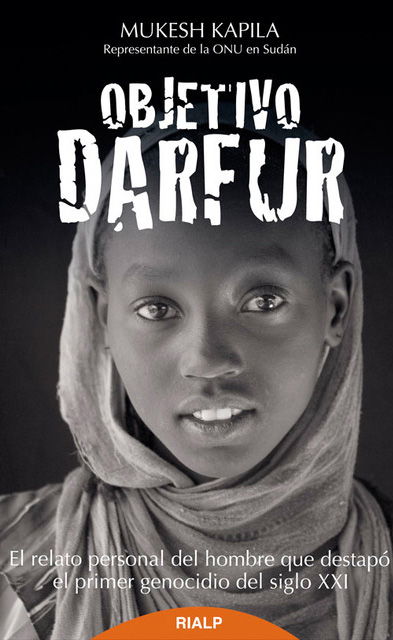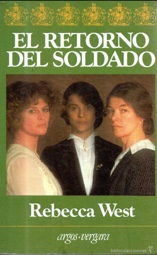Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser.
Goethe Un equilibrio adecuado. El caso de Mario Recuerdo una anécdota que se desarrolló durante el segundo plato de la comida de un caluroso día de campamento.
El muchacho que tenía a mi izquierda –Mario– prefirió no servirse carne, pero lo compensó poniéndose prácticamente todas las patatas fritas que había en la fuente, que no eran pocas. Al instante, comenzaron las protestas de los chicos que aún no se habían servido, al ver que con toda probabilidad se iban a quedar sin patatas fritas.
No habría pasado de ser un sencillo conflicto infantil inmediatamente olvidado, si no fuera por el diálogo que siguió. Ante la leve llamada de atención que hice a su actitud, Mario, con gran naturalidad y un tono un tanto ingenuo, contestó: “es que no me gusta la carne”.
Intenté explicarle que, independientemente de que no le gustara la carne, pensara que iba a dejar sin patatas fritas al menos a dos de sus compañeros de tienda, y que debía pensar en los demás. Me miró como si yo fuera un extraterrestre y, con bastante candidez y extrañeza, objetó: “¿No querrás que coma carne si no me gusta, no?”.
El pobre chico estaba desconcertado: ni se le pasaba por la cabeza la posibilidad de hacer algo opuesto a sus gustos, independientemente de cuales fueran las consecuencias para los demás.
El caso es que Mario era un buen muchacho. Su problema era que había recibido una educación que casi le incapacitaba para hacer algo contrario a lo que le apeteciera. No es que le costara mucho; es que ni se le pasaba por la cabeza.
Hay muchos chicos de diez o doce años que son como Mario, víctimas de ese sentimentalismo infantil tan egoísta y de tan poco calado. Suele quedar caracterizado por frases como “es que no me apetece”, o “eso me aburre, es un rollo”, dichas con sorprendente frecuencia y, sobre todo, de manera que con eso se consideran ya justificados para no cumplir su deber.
Cuando el chico sólo actúa a remolque de satisfacciones materiales, entra en una dinámica de gran dependencia de los estados de ánimo. Se dan respuestas cambiantes ante los diversos estímulos. Falla la voluntad. Aparece como un ingenuo deseo de prolongar indefinidamente las diversiones y la falta de responsabilidad de la infancia.
Es decisivo infundir en el chico fuerza de voluntad y deseos de superar ese sentimentalismo. De lo contrario, irá sustituyendo el uso de la razón por esa brumosa multitud de sensaciones que acaba por asfixiar la propia libertad, pues la incapacidad de controlarse a sí mismo es la peor de las tiranías.
Los educadores solemos percibir en seguida este problema, y muchas veces la primera reacción es intentar proteger las mentes de los chicos frente a los sentimientos, en vez de frente al sentimentalismo.
Sin embargo, “por cada alumno que necesita ser protegido de un frágil exceso de sensibilidad –señala C.S.Lewis– hay tres que necesitan ser despertados del letargo de la fría mediocridad. La correcta precaución contra el sentimentalismo es la de inculcar sentimientos adecuados.” Porque un corazón duro no es protección infalible. Sin la ayuda de los sentimientos, bien orientados, su intelecto es débil frente al ambiente.
Ahora aprenderán impulsados por motivos más afectivos; después, sabrán hacerlo porque es su deber.
La conclusión es, pues, inculcar sentimientos adecuados, mas que hacerles insensibles, fríos o espartanos. Hay muchos sentimientos positivos que inculcar: lealtad, respeto a la verdad, honradez, solidaridad, compasión, proteger o ayudar al más débil, buen corazón, superar la mediocridad, deseos de buena emulación, respeto a la naturaleza, etc. Muchos han salido ya. Otros los veremos luego con más detalle.
Que tengan corazón. Lección de una madre «Un día, al poco de llegar a Burgos, sería en octubre del treinta y seis, salíamos Alejandro y yo del hotel, camino del colegio, y contemplamos una escena que no se me olvidará nunca.” La narración es de Vallejo-Nájera en su último libro, y podemos sacar de ella una enseñanza interesante.
«Caía una lluvia copiosa y fría, y dos niños, de unos doce y seis años, se refugiaban debajo de un paraguas. Iban de luto. Pantalones cortos negros, camisa, calcetines, jerseys y abrigos del mismo color. Estaban rodeados por otros cuatro chicos y uno de ellos, mayor, les insultaba en voz queda, pero con un odio que yo no había tenido ocasión de detectar antes. Los enlutados se estrechaban contra la pared y el más pequeño, asustado, lloraba. El mayor de los agresores les golpeaba y el del paraguas procuraba defenderse con él. El hermano pequeño se agarraba a su cinturón, gimiendo. Le desgarraron la tela del paraguas, le rompieron la mitad de las varillas y el chico que lo llevaba comenzó a emplearlo, como espada, embistiendo al matón al tiempo que le gritaba: “Hijo de …”. Yo nunca había oído esa expresión y contemplaba la escena sobrecogido. A su vez, mi hermano Alejandro se agarraba a mi mano y vi que le corrían las lágrimas. Por fin pudieron zafarse y el matón, cuando huían, les gritó: “Lo tenía bien merecido tu padre, por rojo y por …”. Luego supe que esos chicos enlutados eran hijos de un fusilado al principio de la guerra.
»Al regreso del colegio se lo conté a mi madre, una rubita insignificante y provinciana… en apariencia. “Deben de ser de los malos”, le comenté como resumen. “Mira, Juan Antonio –me dijo– esos niños no tienen la culpa de nada, y no olvides que las tragedias son tragedias para todos, buenos y malos. Y cuando veas sufrir a alguien, sea quien sea, procura ayudarle”. Mi madre, según me decía esto, tenía que contener las lágrimas. No he olvidado ni el llanto reprimido ni el consejo.» Estas lecciones de madre recibidas desde muy joven no se olvidan. Son testimonios personales insustituibles con los que un padre o una madre transmiten esos sentimientos de persona de buen corazón.
El chico ha de sentirse afectado por el sufrimiento de los demás, desear ayudar a quien lo necesita, consolar al que está triste, acompañar al que ha sido despreciado, perdonar a ése que le ofendió, querer a todos.
Lo aprenderá con ejemplos en la propia vida de los padres, que son los que dejan huella profunda.
No es infrecuente encontrar, en un chico de esta edad, sentimientos sorprendentes de falta de buen corazón, que suelen tener su raíz en una inadecuada formación. Pueden advertirse en:
la saña con que se pelea con su hermano;
en la dureza con que habla de un profesor o un compañero;
en su falta de compasión ante la desgracia ajena;
en los deseos de venganza, o en el resentimiento ante ofensas reales o supuestas;
en la indiferencia manifiesta ante el dolor de otros.
Debe afearse su conducta sin dejar pasar la ocasión cuando afloren estas actitudes o reacciones inconvenientes.
Será bueno también que tome contacto con el sufrimiento ajeno, con la debida prudencia y sin impactos excesivamente fuertes.
Es positivo que sepa que hay gente que no tiene lo que él sí tiene, gente que sufre por falta de atención, que vive en soledad, que apenas recibe cariño.
Los padres han de hacerle reflexionar sobre ello, pero sin caer en el extremo contrario de una saturación que le insensibilice y pase a considerarlo como algo normal ante lo que nada puede hacerse. Es muy positivo que vea la preocupación de sus padres ante la mendicidad o la pobreza, y que note su generosidad en detalles bien concretos: una limosna significativa en la iglesia o a una labor benéfica es toda una escuela de formación para el chico.
Será oportuno que los padres comenten con acierto –sin agobiarle– las desgracias de personas cercanas, para que sepa valorar lo que él tiene y preocuparse más de los demás. A veces convendrá sugerirle que se prive de algo propio –de parte de sus propios ahorros, por ejemplo– para remediar en algo la indigencia ajena. Como decíamos antes, por cada uno muy sensible al que no hay que agobiar, hay al menos tres insensibles a los que conviene despertar.
Así descubrirá –porque lo ve hecho vida en sus padres– la alegría de dar y de compartir, la felicidad que nace de una generosidad que no entiende de intereses, la satisfacción de prestar sus cosas sin llevar cuenta estrecha, y tantos otros valores que deben ir prendiendo en su carácter y en su modo de ver la vida.
A esta edad surge, a veces, un deseo de acaparar cosas, de guardar pequeños tesoros bajo llave, o un cierto celo en que nadie curiosee su armario. Puede ser positivo porque aprende así a cuidar sus cosas, y porque se desarrolla su intimidad; pero hay que estar atento para que no anide en él la estrechez o la roñosería. Los padres deben fomentar que preste sus juguetes, regale a otros algo que quizá ya no necesita, colabore con sus ahorros a un regalo familiar, etc.
Es preciso inculcar en el chico buenos sentimientos. Porque, si no, luego nos quejamos sin razón. “Extirpamos el órgano –vuelvo a citar a C.S.Lewis– y exigimos la función. Hacemos hombres sin corazón y esperamos de ellos virtud e iniciativa. Nos reímos del honor y nos extrañamos de ver traidores entre nosotros. Castramos y exigimos a los castrados que sean fecundos.” Habrá que ir puliendo –con razones que se dirijan a un tiempo al corazón y a la cabeza– la dureza de sus juicios, su tendencia a juzgar precipitada y apasionadamente, su radicalidad y su incipiente fanatismo, su carácter excesivamente impulsivo, y tantas otras cosas.
Enseñar a perdonar. Otra madre ejemplar «Soy la madre del “nuevo muchacho muerto en la Castellana” y te aseguro que él no “se estampó con su moto contra un automóvil”.» Es una carta al periódico de una madre. Fue publicada en un diario madrileño, dirigida a un periodista que trató con poca fortuna una noticia muy dolorosa para ella.
«Agustín iba tranquilo por su carril cuando un BMW conducido por un extranjero borracho le adelantó por la derecha girando delante de él. Naturalmente que mi hijo se estampó contra su coche y al caer al suelo el vehículo le pasó sobre las piernas y el brazo. En la foto se puede ver. Los clientes de Castellana 8 lo querían linchar cuando metió la marcha atrás para huir. Yo no estaba ahí. Me lo han contando los testigos. Agustín es efectivamente un cadáver hoy, pero no porque se jugara alegremente la vida. Creo que hay que tratar con más respeto el dolor inmenso de unos padres, hermanos y amigos del mundo entero –repito, del mundo entero–.
»Infórmate con seriedad y responsabilidad de este “muchacho muerto en la Castellana”. Me alegro de que me hayas dado la ocasión de expresar públicamente que no tengo que perdonar a las personas que me han arrebatado a mi hijo porque no tuve, gracias a Dios, ni un minuto de odio. A esta joya de hijo lo he considerado un regalo que me prestó Dios durante treinta y un años y que llegó el momento de devolvérselo.» Todo un testimonio de una mujer con entrañas de misericordia y que con toda seguridad había enseñado a sus hijos a perdonar como ella lo hacía ahora.
El chico sabrá perdonar si nos ve perdonar.
Y para educarle bien ha de aprender a perdonar, entre otras razones porque tendrá que perdonarnos muchas cosas.
Será necesario promover en la familia toda una dinámica que haga del perdón algo natural. Tan natural que no sea necesario explicar a los hijos por qué se debe perdonar.
La facilidad para perdonar es algo que se respira en una casa. Y la resistencia a hacerlo, más todavía. Tu hijo lo nota, porque te observa continuamente. Repasa tu forma de actuar.
Debes decidirte a perdonar, pero al tiempo debes decidir olvidar. Hay quien dice que perdona, pero no olvida. Quizá eso no sea perdonar. Depende de qué se entienda por no olvidar. Ha de desaparecer el resentimiento, sin esperar a que sea espontáneamente. No siempre sentiremos el instinto natural de perdonar.
La ofensa es como una herida, y el perdón es el primer paso en el camino de su curación, que puede ser larga. El perdón no es un atajo para alcanzar la felicidad, sino una larga senda que hay que recorrer.
Si alguna tensión familiar, o profesional, o con los vecinos, nos preocupa y nos molesta, hemos de resolverla. Y si el chico es consciente de ella, tiene que ver que buscamos la reconciliación y evitamos el desafuero y los enfados. No es que no te debas desahogar, sino que debes ser prudente en esos momentos.
Hay que saber perdonar y comprender, y también saber entenderse. Muchas cosas se resuelven simplemente con hablarlas con calma y sobre todo –no es una simpleza decir esto– con deseo de que se arreglen.
El problema otras veces no está en el enojo momentáneo, sino en el resentimiento y en la amargura que fraguan por dentro y que rehusan el perdón.
A lo mejor un amigo te ofende, y desechas su amistad en vez de buscar remedio a ese suceso. O tu hijo te dice algo poco oportuno en un momento de enfado, y le retiras el saludo toda la semana, en vez de perdonar su inoportunidad, que a lo mejor no ha sido culpable. O tu marido no te ayuda en determinadas tareas de la casa, y en vez de decírselo –quizás lo hiciera de mil amores– andas furiosa de un lado para otro.
Así no se puede pretender arreglar las cosas. Has de buscar una salida.
Reconocer los errores consolida la autoridad La empresa Toyota lanzó al mercado norteamericano su modelo Lexus LS400, un sedán de lujo destinado a competir directamente con Mercedes y BMW.
Pues bien, en diciembre de 1990, cuando sólo habían pasado tres meses desde el lanzamiento del vehículo, la empresa reclamó las 8.000 unidades que había vendido hasta entonces para repararlas por un defecto en la luz del freno y en el mecanismo del cambio de marchas.
En una acción sin precedentes, los 8.000 vehículos vendidos en Estados Unidos fueron recogidos en los domicilios de sus dueños, reparados, lavados y devueltos a sus propietarios. Para ello fue preciso hacer costosos desplazamientos de equipos de mecánicos, alquilar o habilitar talleres, y hacer un esfuerzo de buena atención, aunque fueran pocas las unidades vendidas en esa zona, como por ejemplo en Grans Rapids para sólo 10 clientes.
“Vimos esto como una oportunidad de cimentar nuestra relación con el cliente ya desde el principio”, dijo Dave Illinworth, director general de Lexus en USA. Los resultados no pudieron ser mejores. Lo que en principio parecía el mayor desastre comercial en la historia del automóvil se convirtió en una de las campañas de imagen más eficaces de cuantas se han llevado a cabo.
Esta anécdota puede servir para mostrarnos también las ventajas de reconocer a tiempo los errores y apresurarnos a ponerles remedio. Y esto es válido para el chico igual que para los padres. La firmeza al mandar no debe entenderse como rigidez inapelable.
A veces somos rígidos porque estamos inseguros.
Tenemos que saber hacer excepciones en su momento, para no transformar la vida familiar en algo deshumano. Acostumbrarnos a variar una orden cuando sea preciso. O admitir que no teníamos una información suficiente y que un nuevo dato nos ha hecho cambiar de opinión.
Reconocer los errores consolida la autoridad.
Porque, como bien dice el refrán, de sabios es rectificar, y así se contribuye a incrementar ante los hijos el prestigio de ecuanimidad de los padres.
Pierde el miedo a pronunciar frases como: “pues tenías razón”, “efectivamente, no lo había pensado”, “ahora que lo dices, me parece buena idea”, etc. Prueba a practicarlas.
Es una gran cualidad saber escuchar el consejo o la amable corrección del amigo leal. No ser de ésos a quienes no se les puede hacer ninguna observación porque suelen tomarla a mal. El hombre sensato admite esa ayuda, y guarda un especial afecto y estima a las personas que han tenido el valor necesario para advertirle de algo que en él no iba bien.
Enseñar a pedir perdón. El caso de David Hace ya un tiempo, en una de las primeras conversaciones de tutoría, David, un muchacho rubio de doce años, me explicaba con vehemencia cómo su padre no le comprendía en absoluto, no había vez que no le llevara la contraria, parecía empeñado en humillarle siempre, no le escuchaba…
Era un relato desolador. Continuaba contando cómo su padre, con el que antes jugaba al tenis cada semana, ahora nunca le llevaba. Cada frase iba describiendo con más crudeza una imagen más desgraciada de su vida en medio de un tremendo infierno familiar… Era algo que clamaba al cielo. ¿Cómo era posible que hubiera padres así? Aquella misma tarde hablé con su padre. No parecía tan terrorífico como lo describió David. Mantenía en mi memoria los duros juicios del chico y pensé hablarle de ello directamente, pero la experiencia y la intuición me recomendaron escuchar primero, que siempre es más prudente. Empezamos a hablar y entramos enseguida en materia.
El relato del padre coincidía bastante con el de su hijo, pero… ¡era también en primera persona! Algo realmente asombroso. Se quejaba con amargura de que David ya apenas le hablaba, que antes le escuchaba todas las historias que él contaba pero que ahora no mostraba el menor interés, que le contestaba siempre mal, que “incluso, fíjate, –decía– ya no quiere jugar al tenis conmigo…”.
Cuando le dije que David se quejaba de algo parecido y que su queja tendría algún fundamento, no cedió ni un milímetro.
La realidad es que ambos eran muy parecidos. Me vino a la cabeza aquello de que “a tal palo, tal astilla”. Ambos eran orgullosos, con ese orgullo poco agresivo pero muy refinado e inflexible. Ambos se atribuían radicalmente la razón sin mezcla alguna de culpa. Ninguno quería rectificar, porque ninguno de los dos se sentía culpable en nada. Esperaban que fuera el otro quien tomara la iniciativa y se disculpara, ya que ninguno era capaz de reconocer nada.
Este tipo de problemas son algo corriente, pero con esa terquedad, ya no tanto. Era un callejón sin salida.
Con el tiempo las cosas se arreglaron un poco, pero difícilmente David y su padre llegarán a ser personas que se traten con confianza, ni se podrá hablar de éxito en la educación.
Cuando alguien tiende a pensar que tiene toda la razón, sin sombra alguna de culpa, y que le han hecho algo que es absolutamente intolerable…, entonces, precisamente entonces, es fácil que no tenga ninguna razón. La soberbia es así.
Casi siempre la mejor solución es pedir perdón, aunque cueste hacerlo y se tenga un alto convencimiento de la propia inocencia.
Hay que ejercitarse en darle entrada en la cabeza, con sinceridad y valentía, a esta pregunta: ¿no tendré yo también bastante culpa? Es fácil que el chico piense que tiene la razón, y probablemente le corresponderá una parte de ella, quizá una buena parte. El mundo no se divide en buenos y malos, en culpables e inocentes absolutos. Las culpas suelen estar bastante repartidas. A nosotros nos corresponde algo de culpa. Quizá pensamos que poca, pero a lo mejor no es tan poca.
Siempre que he visto al que tiene menos culpa adelantarse a pedir perdón, he comprobado cómo el más culpable quedaba desarmado y reconocía la culpa como suya. Por eso, cuando una situación parece que no se va a resolver nunca, porque tanto él como tú creéis tener toda la razón, tienes que ser lo suficientemente humilde e inteligente como para reconocer ese poco de culpa, e incluso pedir perdón por ello, y adelantarte, tender la mano y perdonar.
Educar para el amor, ahora Tu hijo está entrando tímidamente en un periodo cronológico de interés por los grandes proyectos. Empieza a salir mucho más de sí mismo. Dentro de poco barruntará el amor, sentirá deseos de entregarse a ideales elevados, de arreglar el mundo, de ser pionero de grandes iniciativas.
De cosas que, a los ojos de los adultos, muchas veces parecen ensoñación juvenil, pero que constituyen el empuje de las nuevas generaciones y que dan esa altura de horizontes y esa magnanimidad a la gente joven que ha recibido una buena formación.
El adolescente tiende a entregarse, a vivir apasionadamente todo. En los años previos es preciso prepararle para que esos deseos de entrega y de amor no se perviertan en ninguna de sus facetas.
Hablemos un poco de cómo prepararle para el amor matrimonial.
—¿Y no es muy pronto para pensar en esas cosas, cuando el chico tiene sólo diez o doce años? No creas. La razón es la misma de siempre: aunque es algo que concierne de modo más directo a edades superiores, un tratamiento excesivamente tardío o ingenuo de estas cuestiones tendría luego difícil arreglo.
Debe acertar a captar ahora, cuando todavía no está despierto en él con toda su fuerza el instinto sexual, la naturaleza de ese amor humano.
Para lograrlo debe prestarse una gran atención a la educación de la afectividad. Una educación en la que el chico pueda ya intuir cómo dos seres humanos dan y reciben amor. En la que comprenda que el sexo pertenece a la intimidad humana y que debe ejercerse en el marco de una donación personal.
No olvides que tu hijo está expuesto a toda una corriente de planteamientos inadecuados en relación con el amor y la sexualidad, en los que todo esto se difumina. Es testigo constante de formas de vivir presididas por una fuerte sexualización del amor. Estilos de vida en los que hay mucho de sexo y poco de amor, en los que el contacto sexual fácilmente acaba siendo una simple búsqueda de placer, un intercambio de sexualidad, un sucedáneo del amor alejado del verdadero amor.
Puede este planteamiento parecer una simplificación, pero la experiencia muestra que no lo es. La relación sexual fuera de su contexto natural acaba desnaturalizando la afectividad y haciendo que el amor quede diluido en un dar vueltas alrededor de uno mismo buscando la propia satisfacción. Se trivializa el amor, se rebaja al nivel más vulgar. El ansia de sexo acaba presidiendo esas relaciones, impidiendo profundizar, ocultando muchas de las posibilidades de un noviazgo bien planteado.
—Oye, que tiene doce años y no tiene novia…, ni creo que esté en edad de tenerla.
Estamos de acuerdo en que sería demasiado pronto, pero tiene que irse preparando. Porque si entiende el amor al estilo de muchas de las películas o series de televisión que tanta audiencia tienen, puede acabar viendo a la mujer como un instrumento de placer o, cuando menos, imbuirse en un mundo irreal donde hay un modelo de vida en el que todo es fiesta, risa y novelilla rosa, donde “lo importante es que te lo montes bien caiga quien caiga”, y donde quien no funcione así “es que no sabe vivir y es un amargado”. Todo eso acaba por formar en el chico una idea del amor excesivamente epidérmica o sentimental.
—Bien, supongamos que lo entiende ahora, a los doce años. Pero luego, cuando llegue la crisis de la adolescencia no le será tan fácil verlo así…
No cabe duda que no le será fácil. Y ésa es precisamente una de las mejores razones para esmerarse en la preparación previa. La tendencia sexual es fuerte. A los once o doce años aún suele estar latente, pero puede surgir con mucha intensidad en cualquier momento, y ha de estar preparado y con la idea clara de que la dignidad afectiva humana debe hacer que el sexo quede subordinado al amor maduro y a los valores de la persona. También en esas lides irá templando su personalidad.
El éxito del chico en su futura singladura matrimonial depende en mucho de esa correcta educación sexual de ahora, y de su fortaleza por mantener unos principios firmes ante las actuales facilidades para consumir sexo. Lo trataremos más despacio en el próximo capítulo.
—¿Y ves tanta relación con el futuro en lo que sucede ahora, tan pequeño? Es algo constatable. Los efectos de estos errores no tardan muchos años en aparecer, en forma de defraudamiento sentimental a causa del sexo, desequilibrios afectivos, conductas sexuales patológicas, embarazos inesperados, matrimonios inestables, etc. Son situaciones reales propiciadas por planteamientos de partida equivocados. Confirman eso de que todo espíritu apartado de su orden natural vendrá a ser su propio tormento.
—Pues no parece que sea algo tan claro, si hay tantos que no lo entienden así.
Es una de las muchas cosas que son quizá corrientes, pero no normales. Ya sabes que es distinto ser normal que hacer las cosas simplemente porque las hacen muchos.
Como consecuencia de la intensa exposición a mensajes y reclamos relacionados con el sexo, es fácil que una persona normal se sienta anormalmente acosada y le sea difícil entender y desarrollar de forma correcta su vida sexual.
Esto es lo que le puede suceder a tu hijo, y tu obligación –por la importancia que el tema tiene para su felicidad próxima y futura– es hacerle tomar conciencia de la importancia de autoeducarse correctamente en esta materia. Aunque sea poco corriente, eso es lo normal. Ser minoría no importa, porque la fuerza está en la verdad, no en el número.
Esta toma de conciencia personal, que ya a estas edades puede llevarle a una no pequeña exigencia propia ante los frecuentes reclamos de la lujuria, precisa del auxilio de los padres, que deben lograr no exponerle ingenuamente a tentaciones que serían una temeridad.
Los frutos que produce el haber entendido bien esta realidad, aunque difíciles, compensan con creces el esfuerzo. La castidad es posible y hace posibles muchas cosas, por muy desprestigiada que esté esta virtud ante quienes no alcanzan a apreciar un sentido más alto de la sexualidad humana.
Se descubren valores hasta entonces desconocidos, se profundiza en el sentido de la fidelidad y del amor limpio, se eleva la mirada por encima de la inmediatez del placer y de la atadura de la pasión mal dominada. Una senda no siempre muy transitada, pero que es la adecuada a la naturaleza humana y conduce a la felicidad.
Para que tu hijo entienda lo que debe ser el amor, nada tan eficaz como que lo vea encarnado en sus padres. Que aprenda lo que es la fidelidad, perseverar en el amor, el sentido de comprometerse para toda la vida, el amor como entrega y sacrificio, viéndolo hecho realidad en casa cada día.